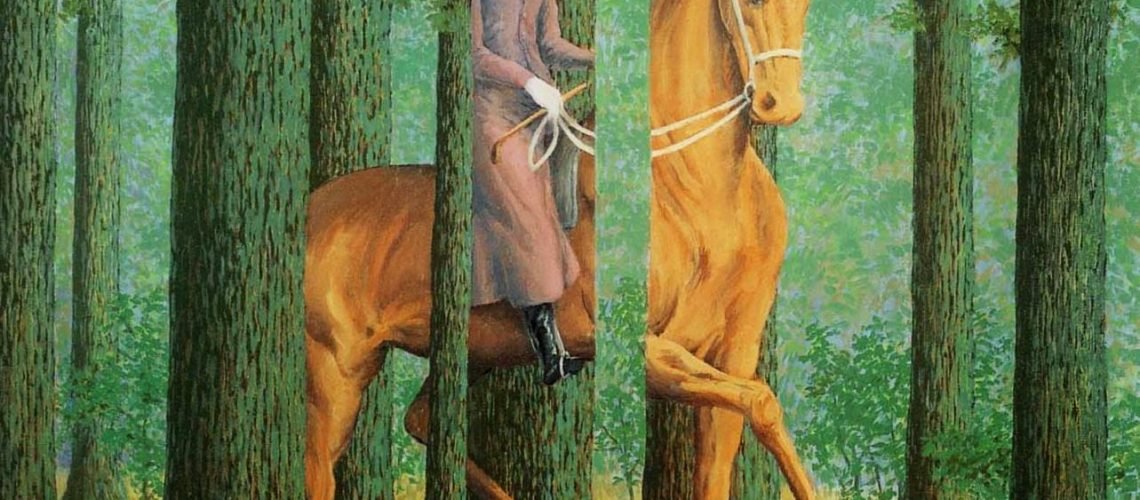A Luciano Pagliano,
el último gran humilde,
in memoriam.
Sumario:
Planteo.
Primer mito “El derecho es lo que los jueces dicen que es”.
Segundo mito “Todo derecho dentro del proceso se torna incierto”.
Tercer mito “El derecho procesal es meramente instrumental del derecho de fondo”.
Conclusión.
Planteo.
Una primera aclaración, antes que la impaciencia le gane a los críticos.
Todos sabemos que el término “mito” tiene ante todo acepciones positivas, y así lo demuestra el saber universal(1), incluso podríamos decir que mucho se perdió por no conservar los mitos, que nos enseñan verdades universales de la condición humana y también nos impulsan a perseguir lo mejor, o evitar lo peor según el caso -lamentablemente parece que en los últimos años sólo podemos hacer esto último-.
No obstante aclaro, aquí uso el término “mito” en su acepción negativa, es decir como cosa a la que se atribuyen cualidades que no tiene.(2)
Y para ser más preciso (iba a decir “justos” pero ya bastante tenemos con aclarar la palabra mito, aclarar lo de “justo” nos desviaría del tema y para peor sin puerto seguro(3) garantizado) las máximas que trataré, no es que no puedan ser correctas en algún sentido, pero son inexactas en muchos otros.
Es decir, no son absolutas, ni mucho sirven para dar por cerrado el tema que abordan.
Reitero para ser más preciso, el mito -en el sentido ya aclarado- quizá resida más en el carácter absoluto que se le atribuyen a estas máximas, que a las máximas en sí mismas, según el caso.
Veamos.
Primer mito.
“El derecho es lo que los jueces dicen que es”
Esta máxima, que la podemos ver ya desde Charles Evans Hughes, Chief Justice de la Suprema Corte de los Estados Unidos entre 1930 y 1941, a quien le atribuyen que dijo “We are under a Constitution, but the Constitution is what the judges say it is”.(4)
Y en sus distintas formas ganó notoriedad hasta nosotros.
Esta máxima está dentro de la pregunta ¿qué es el derecho?
Aquí nos circunscribimos a esa pregunta en tanto “en” el derecho procesal.
Porque si tenemos que comenzar a contestar aquella pregunta primordial, tendríamos que nombrar a Ulpiano con aquello de dar a cada uno lo suyo, que la propiedad(5) es un atributo de la persona(6), y que sin libertad(7) jamás puede haber justicia(8).(9)
Pero aquí, como estamos “en” el derecho procesal, sugiero tener en mente lo que nos enseñara el gran Carnelutti en su pequeño gran libro “Cómo nace el derecho”.(10)
Sólo destacaré un par de hermosas citas del gran maestro.
“…comprender que la justicia no se deja aprisionar en una ley;…”(11)
“…ni el uno ni el otro [jurisconsultos romanos] hubiera confundido la jurisprudencia con la ciencia de las leyes;…”(12)
“… Desgraciadamente, la ilusión de su suficiencia [de las leyes] tiene raíces profundas en el alma humana y no es fácil desarraigarla; pero cualquiera de nosotros tiene el deber de hacer cuanto pueda a este objeto.”(13)
Con ello en mente -y también con la experiencia tenemos que agregar, para los que ya contamos por décadas vivir exclusivamente de esta intensa profesión liberal de abogado-, ponemos sobre el tapete la máxima que aquí nos ocupa, y la desafiamos.
Digo, el derecho no es siempre lo que los jueces dicen que es, porque la sentencia no hace el derecho sino al revés.
Unos ejemplos lo muestran claramente.
Un caso, antes que un juez admita un amparo cuando no estaba reconocido normativamente, hubo un abogado que lo planteó.
Otro caso, un juez puede sentenciar en un sentido, y otro juez, ante un caso idéntico, sentenciar en otro.(14)
Otro caso, en una misma causa, cada uno de lo jueces de las distintas instancias, pueden resolver en forma distinta.
Otro caso, algo similar también acontece en los tribunales pluripersonales o colegiados, pueden haber votos distintos, o incluso, en los sistemas que lo admiten, un juez de trámite puede resolver distinto que el pleno del mismo tribunal.
Y para mayor perplejidad, un caso resuelto injustamente, puede quedar firme por el simple hecho de que la parte perdidosa decida no recurrir, pero un caso idéntico pueda ser resuelto por la instancia superior favorablemente.
Otro más, incluso una sentencia de un superior tribunal puede no ser seguida por los inferiores.
Otro, una sentencia de un mismo tribunal superior puede no ser mantenida por el mismo tribunal al siguiente caso análogo.
En materia de tribunales internacionales de derechos humanos también se puede apreciar, y a niveles de escándalo, ya que puede darse el caso de pervivir distintas decisiones pero encontradas respecto de una misma causa.(15)
Entonces podemos ver que el derecho no puede circunscribirse a lo que los jueces digan o dejen de decir, no es endógeno, sino exógeno.
Y para ser justos -como ya algo dije al respecto de “justos”, me permito esta vez usar el adjetivo más no sea como expresión de deseo, lo que no es poco-, tampoco el derecho puede circunscribirse a lo que los abogados digan o dejen de decir.
Al menos no como máximas absolutas o excluyentes.
Quizá puede verse mejor desde la perspectiva del proceso como empresa, donde cada uno de los operadores jurídicos tiene un papel que desempeñar en tanto descubrir el derecho.
Pero siempre el derecho estará allí fuera, en cada una de las personas.
Y como somos personas -aunque no pocos lo duden de los abogados según una sátira popular-, también en cada uno de nosotros.
Una simple percepción directa de la realidad cotidiana nos lo demuestra permanentemente.
Aunque no nos percatemos, con sólo salir a la calle o entrar a un negocio o transitar incluso por otros países.
¿A qué me refiero?
Al simple hecho de que ninguna de las personas con las que nos cruzamos necesita ser abogado o juez, ni haber leído el código civil ni el penal, mucho menos la constitución del país, para saber(16) que no puede tomar nuestra propiedad, que no puede afectar nuestra libertad física, y usted lector agregará un lista de vértigo seguramente, básicamente qué está bien y qué está mal.(17)
Retomemos este simple y concreto punto de partida.
Segundo mito.
“Todo derecho dentro del proceso se torna incierto”
Esta máxima está dentro de la pregunta ¿qué hace el proceso?
Se dice que una vez iniciado el proceso, “todo derecho se torna incierto”, entra en un estado de suspensión de la certidumbre, se volvería relativo.
Couture lo explica así: “… y todo el derecho, en su plenitud, no es sino un conjunto de posibilidades, de cargas y de expectativas. De la misma manera, también en el proceso, el derecho queda reducido a posibilidades, cargas y expectativas, ya que no otra cosa constituye ese estado de incertidumbre que sigue a la demanda y que hace que, en razón del ejercicio o de la negligencia o abandono de la actividad, pueda ocurrir que, como en la guerra, se reconozcan derechos que no existen.”
“Este doble orden de imperativos señala la condición del derecho en su función extrajudicial y judicial: su función estática y su función dinámica. Pero cuando el derecho asume la condición dinámica que le depara el proceso, se produce una mutación esencial en su estructura, ya que no podría hablarse propiamente de derechos, sino de posibilidades… de que el derecho sea reconocido en la sentencia; de expectativas… de obtener ese reconocimiento; y de cargas, o sea, imperativos o impulsos del propio interés para cumplir los actos procesales.”(18)
“En último término, decía Goldschmidt, todo derecho queda subordinado al proceso”.(19)
Comparto aquí lo que concluí en un ensayo de antaño, y remito desde ya al lector a esa publicación donde desarrollo el tema más en extenso: “De las líneas precedentes, asumiendo que son temáticas de altos debates no clausurados, podemos extraer unas conclusiones, mas no sean provisorias: …, respecto de que aquello de que todo derecho se hace incierto en el proceso debemos revisarlo, ya que no todo derecho se puede tornar incierto, eso sería de un relativismo inadmisible, hay derechos fundamentales que no se tornan inciertos, antes bien, el proceso es la garantía precisamente de su vigencia, …”(20)
Precisamente por aquello de que el derecho nunca resplandece tanto como cuando es violado.(21)
Anticipo que, como también se apreciará en la próxima y última máxima que trataré, el juicio o proceso y el derecho fundamental(22) como atributo de la persona son inseparables.
Así digo, todo derecho no siempre se torna incierto en el proceso, los derechos humanos o naturales y constitucionales fundamentales impiden eso de entrada.
Tercer mito.
“El derecho procesal es meramente instrumental del derecho de fondo”
Llegamos finalmente a esta máxima, que se entiende dentro de la pregunta ¿qué es el proceso?
El gran Carnelutti, en su otra pequeña gran obra “Como se hace un proceso” ya nos enseñó “… pero la paz tiene necesidad de justicia, como el hombre de oxígeno para respirar.
Precisamente las reglas de juego no tienen otra razón de ser que garantizar la victoria a quien la haya merecido; y preciso es saber lo que vale esa victoria para captar la importancia de las reglas y la necesidad de tener una idea de ellas.”(23)
También nos enseñó “…el juicio como uno de los institutos fundamentales del derecho. …”, aunque “…[e]n vez de juicio, la ciencia moderna gusta hablar de proceso; …”(24)
“Históricamente el juicio es anterior a la ley; el jefe se afirma como juez antes que como creador de leyes; la formación primigenia de las leyes es la costumbre y esta supone una secuela de juicios.”(25)
En fin, el proceso no es un mero instrumento del derecho de fondo, se encuentra ante todo dentro en el campo del razonamiento de las ciencias de los poderes intelectuales, y como tal es un también un modo del propio derecho y de la justicia del caso concreto.
Sólo unos ejemplos para ilustrarlo.
En nuestra Constitución, dentro de la parte dogmática, se encuentran tres garantías fundamentales, habeas corpus, habeas data y amparo(26), que son puro proceso.(27)
Ya habíamos dado el ejemplo del amparo en la primera máxima que tratamos.
Bien, el amparo es consustancial al derecho que se hace valer, no es meramente instrumental.
Puede verse este punto en la llamada “operatividad” de los derechos fundamentales, entre ellos, el amparo mismo antes de que fuera receptado normativamente.
A mayor abundamiento puedo decir que, antes que el proceso, es mucho más meramente “instrumental” la ley.
En efecto, piense usted lector si no es meramente instrumental una ley que reglamenta el ejercicio de los derechos(28), ya que dicha ley no es necesaria para su ejercicio, por aquello de la operatividad directa del derecho que reglamentaría.
Pero el juicio sí es esencial, sino no podríamos hablar de aquella operatividad directa de los derechos fundamentales sin norma reglamentaria.
Para mayor perplejidad, puede haber juicio sin derecho, una causa donde ninguna de las partes tenga razón(29), entonces se comprueba que no puede ser meramente instrumental, hay un “prius” aquí evidente.
Otro ejemplo, el juicio puede crear -descubrir- una regla de derecho no formulada por las partes.
Por último y sin pretensión de agotar los ejemplos, el juicio puede determinar un mejor derecho distinto del propuesto por las partes.
En fin, el juicio o proceso, es derecho en sí mismo.
Conclusión.
Le corresponderá a usted estimado lector sacar sus propias conclusiones, porque para ser justos, este “… es un resultado que los hombres no logran sin trabajo … [p]ara ello…, están los obreros del derecho.”(30)
♦
© Pablo Salvador Agnello
• Artículo publicado en Microjuris Argentina, “Tres mitos en el derecho procesal”, Nota de doctrina, Microjuris Argentina, MJ-DOC-16711-AR | MJD16711, 5 de agosto de 2022.
VOCES: ACCIÓN – DERECHO – PROCESO – JUICIO – SENTENCIA – TEORÍA DE LA DECISIÓN JUDICIAL – ARGUMENTACIÓN JURÍDICA — FILOSOFÍA DEL DERECHO – DERECHO PROCESAL – DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL
Notas:
(1) «Il primo mito è il mondo stesso», Roberto Calasso dixit.
(2) Conforme la cuarta acepción de la palabra «mito» según el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, es «4. m. Persona o cosa a la que se atribuyen cualidades o excelencias que no tiene.»
(3) En referencia al concepto legal «safe harbor». Una aplicación puede apreciarse en materia de protección de datos personales a nivel internacional.
(4) Fernando D. Álvarez Álvarez «El problema de la dificultad contramayoritaria de la justicia constitucional desde la perspectiva de la legitimidad de reflexividad en Pierre Rosanvallon» ISSN 2684-057X Revista Jurídica Austral, Publicación científica de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Volumen 2. Número 2. diciembre de 2021, Buenos Aires, Argentina, p. 510.
(5) Carnelutti, Francesco. Cómo se hace un proceso. Valparaíso: Edeval, 1979, pág. 19 «pero sería necesario comprender cómo la propiedad es la otra cara de la libertad para hacerse cargo de la aspereza y de la tenacidad de los hombres cuando discuten acerca de lo mío y de lo tuyo; y de la gravedad del peligro de que a través del proceso se viole la frontera entre lo mío y lo tuyo. Quiero decir que el interés del público, que constituye una especie de halo en torno al proceso, es el signo infalible del drama que en él se ventila, así como su valor para la sociedad y para la civilización».
(6) Carnelutti, Francesco. Cómo nace el derecho, Bogotá, Colombia:Editorial Temis S.A., 3era. edición 4ta. reimpresión, traducción de Santiago Sentis Melendo y Marino Ayerra Redín, 2004 «la abolición de la esclavitud, debida al Cristianismo, ha excluido del ámbito de la propiedad al otro hombre pero no al propio hombre, o sea, al cuerpo mismo del propietario, que es el primer objeto de su propiedad, si bien se trate, de una propiedad regulada en forma diversa que la de las cosas» pág. 35, «¿qué quiere decir que la propiedad ha pasado a ser un derecho? No otra cosa sino que una persona tiene el poder de mandar acerca de sus cosas» pág. 42, «no hay acto que exprese la propiedad mejor que aquel con el cual el propietario puede disponer, respecto de sus bienes, para más allá de los límites de su vida» pág. 45.
(7) «Las palabras «libertad» y «propiedad», comprensivas de toda la vida social y política, son términos constitucionales y deben ser tomados en su sentido más amplio. La propiedad a la cual refieren los arts. 14 y 17 de la Constitución comprende todos los intereses apreciables que un hombre puede poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad», CSJN, «Bourdieu, Pedro Emilio c/ Municipalidad de la Capital». Fallos: 145:307, 14/12/1925, entre otros.
(8) Couture en su famoso decálogo sentenció «sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia ni paz».
(9) En estos aspectos, y en nuestra materia procesal, vale la pena recordar cómo concluí una publicación anterior:«Sentís Melendo, y con cita en Chiovenda entre otros, nos enseñó que «la prueba es libertad», nos habló sobre «la brutalità del hecho» con cita en Calogero y Carnelutti, este último también nos enseñó que la propiedad, concepto amplísimo de lo material e inmaterial inmanente al ser humano, es sólo otra cara de la libertad, y Couture en su famoso decálogo sentenció «. sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia ni paz.» Si no lo advertimos, aplicamos y defendemos, por más títulos que ostentemos, seremos menos que pobrecitos culturales.» «Michele Taruffo y su gran advertencia, no ser unos pobrecitos culturales», Nota de doctrina, Microjuris Argentina, MJDOC-15878-AR | MJD15878, 8 de abril de 2021.
(10) Carnelutti, Francesco. Cómo nace el derecho, Bogotá, Colombia: Editorial Temis S.A., 3era. edición 4ta. reimpresión, traducción de Santiago Sentis Melendo y Marino Ayerra Redín, 2004.
(11) Op. cit., p. 85.
(12) Op. cit., p. 86.
(13) Op. cit., p. 87.
(14) Para profundizar sobre las implicancias de las distintas posturas que los jueces pueden tener sobre el derecho y el modo de decidir, por ejemplo los basados en reglas -códigos-, en principios -derecho natural o positivo-, o en concepciones ideológicas -paradigmas-, con sus respectivas posturas pasando por la justicia formal, la material hasta la consecuencialista, puede consultarse a Ricardo Luis Lorenzetti, «Teoría de la decisión judicial. Fundamentos de derecho», 1ª ed. 2ª reimpresión, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2014
(15) El resonante caso «Fontevecchia» de la CSJN resulta útil para ilustrar el punto («Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s/ informe sentencia dictada en el caso ‘Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina’ por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, M. 368. XXXIV. REX, 14/02/2017, Fallos: 340:47).
(16) Carnelutti, Francesco. Cómo nace el derecho, op. cit. p. 83 «La ética, después de todo, se reduce a un principio; los romanos habían formulado tres:honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribure [vivir honestamente, no hacer mal a nadie, dar a cada cual lo suyo]».
(17) Todos de alguna manera nos sabemos libres, tenemos nuestro libre albedrío sobre nosotros mismos y nuestras cosas, esto puede verse en el concepto «el señorío del hombre sobre sí». «El señorío del hombre sobre sí se extiende a los datos sobre sus hábitos y costumbres, su sistema de valores y de creencias, su patrimonio, sus relaciones familiares, económicas y sociales, respecto de todo lo cual tiene derecho a la autodeterminación» «que asegure a los individuos el señorío sobre sí y resguarde su dignidad y su libertad.», ver «Urteaga, Facundo Raúl c/ Estado Nacional – Estado Mayor Conjunto de las FF.AA. s/ amparo ley 16.986» – 15/10/1998 – Fallos: 321:2767, voto del juez Fayt- y «Ganora, Mario Fernando y otra s/ hábeas corpus» – 16/09/1999 – Fallos: 322:2139, voto del juez Fayt.
(18) Couture, Eduardo J., «Fundamentos del Derecho Procesal Civil», Segunda Ed., Editorial Depalma, Bs. As., 1951, ps. 69 y 70.
(19) Couture, op. cit., p. 213.
(20) «Todo registrado, ¿todo solucionado?. La prueba informativa, los automatismos impropios y la materia jurídica», Nota de doctrina, Microjuris Argentina, MJ-DOC-15729-AR | MJD15729, 29 de enero de 2021.
(21) «Rosmini decía que el derecho nunca resplandece tanto como cuando es violado.» Bruno Leoni, «Lecciones de filosofía del derecho», Madrid, España: Unión Editorial, 2003, p. 74.
(22) En primera y última instancia es la libertad y su ejercicio.
(23) Carnelutti, Francesco. Cómo se hace un proceso. Valparaíso: Edeval, 1979, p. 19.
(24) Carnelutti, Francesco. Cómo nace el derecho, op. cit., p. 56.
(25) Op. cit., p. 60.
(26) Art. 43 Constitución de la Nación Argentina.
(27) Sobre este punto, como me lo recordara el gran procesalista santafesino Gustavo A.Ríos – quien me regalara el mejor consejo de todos, pero me lo guardo por ahora- sin duda alguna hay que consultar a Adolfo Alvarado Velloso, quien habla que en todo caso «la» garantía en definitiva es el proceso.
(28) Art. 14 Constitución de la Nación Argentina «Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio;.» Reitero aquí lo sostenido en otras publicaciones ya de larga data, no se reglamentan «los derechos» sino sólo «su ejercicio», confusión que ha sustentado graves consecuencias a vista de todos en los últimos años, y a partir del 2020 de forma paroxística, al extremo de haberse negado tanto el derecho como su ejercicio, y como se ve, la norma constitucional presupone siempre la existencia de ambos.
(29) Esto es una derivación más de lo que aconteció con el concepto de acción, la separación del derecho y la acción establecida a propósito de una famosa discusión acerca del contenido de la actio romana la anspruch germánica, polémica que se promovió a mediados del siglo XIX entre Muther y Windscheid y que culminó con la aseveración por este último de que ambas diferían en cuanto a su contenido, en que no existía coincidencia entre ambas, lo que implicó unos de los hitos fundamentales del estudio científico del derecho procesal como enseña el maestro Eduardo J. Couture, en su obra «Fundamentos del Derecho Procesal Civil», Edit. Desalma, 1951, Bs. As., p. 12.
(30) Carnelutti, Francesco. Cómo nace el derecho, op. cit., p. 82.